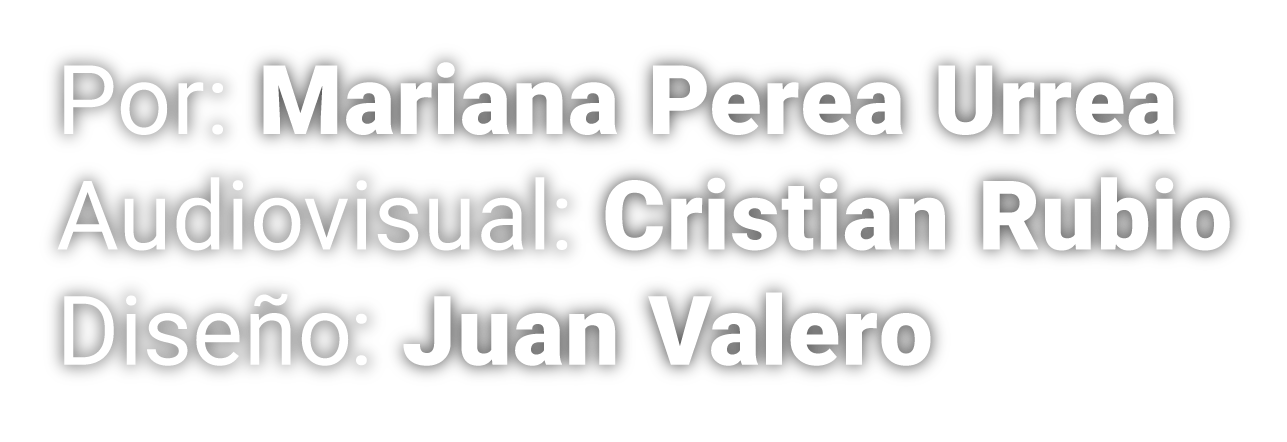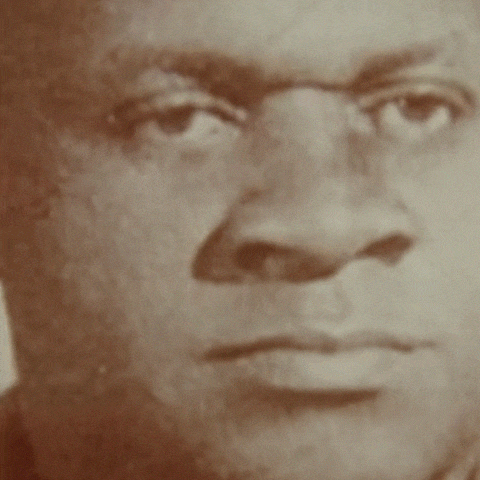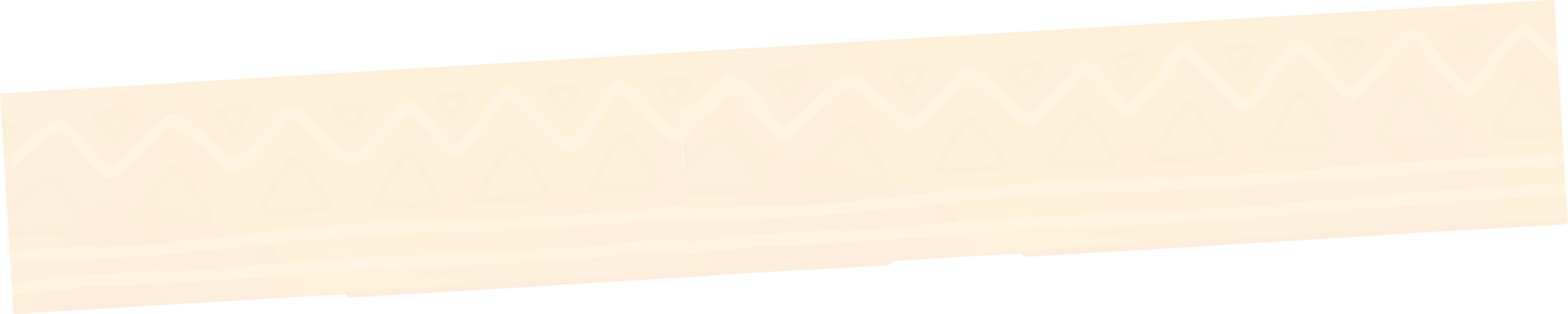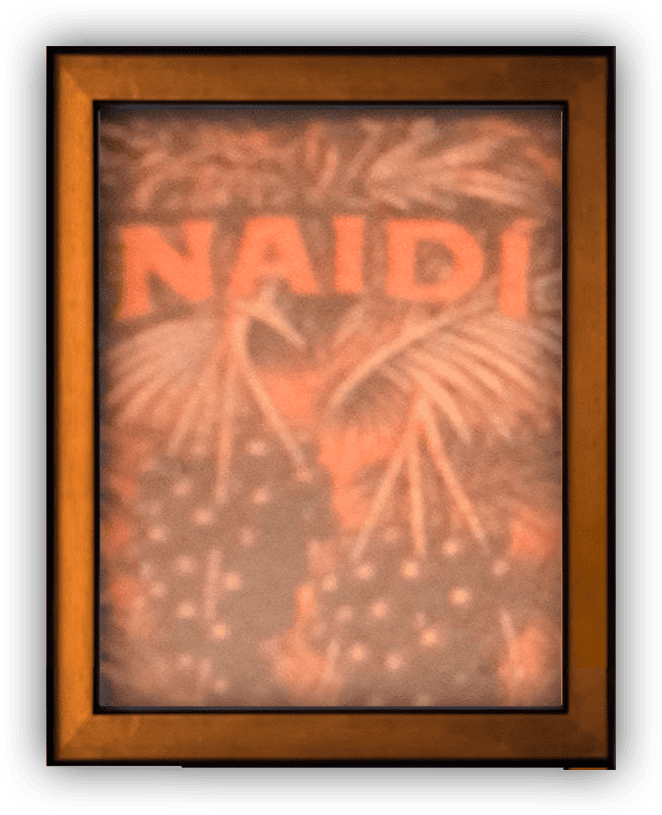más que un festival: el alma del Pacífico

El Petronio Álvarez es, entre muchas cosas, un evento musical y un acto de memoria, resistencia y orgullo afrocolombiano que hoy se erige como un referente a nivel latinoamericano, para exaltar el arte y los saberes de las comunidades afro del Pacífico colombiano. El Festival, que nació en 1997 como un homenaje al poeta y compositor bonaverense Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero, hoy es reconocido como la fiesta cultural afro más importante de Colombia, capaz de reunir a miles de personas en torno a la ancestralidad, los sabores, los saberes y los sonidos de un pueblo entero.
Ser consciente de esta riqueza, como visitantes externos, no solo nos hará disfrutar mucho más de este festival, sino que nos permitirá conectar con algo más profundo: con la fuerza de unas raíces que siguen nutriendo el presente y proyectándose hacia el futuro como nuestro mayor patrimonio.
Escucha aquí la lista oficial del festival 2025:
Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero

Memoria que se transforma con los cantos y marimbas
El Petronio comenzó su historia en Cali el 9 de agosto de 1997, cuando sus primeros acordes resonaron en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Aunque existieron celebraciones y encuentros musicales previos en torno a la cultura del Pacífico -tanto en Buenaventura como en otros territorios-, el festival tal como hoy lo conocemos fue fundado y estructurado por el investigador y gestor cultural Germán Patiño Ossa. En los últimos años, a medida que el Festival fue tomando fuerza, la riqueza musical del pacífico se abrió paso.
Antonio Agualimpia, director del periódico Pacífico Siglo XXI y profundo conocedor de las músicas del litoral, recuerda ese proceso con entusiasmo: “El Festival ha ido sumando modalidades según los instrumentos y las tradiciones de las diferentes subregiones que componen el Pacífico. Hoy ya no es solo un concurso: es un encuentro que agrupa alrededor de 50 municipios de cuatro departamentos, cada uno con una voz propia y con elementos particulares según las experiencias musicales y de vida que se dieron en cada territorio”.
Así, en 2025 se consolidaron cuatro modalidades que hoy marcan la competencia: la chirimía, ligada al norte del Chocó y a los instrumentos de viento; la marimba y cantos tradicionales, propia del Pacífico sur; la categoría agrupación libre, que abrió un espacio para experimentar y fusionar la tradición con sonidos urbanos y contemporáneos; y la más reciente: los violines caucanos, incorporados en 2008, como un elemento esencial de las tradiciones musicales afro del Cauca.
En palabras de Antonio Agualimpia:“Ahora también participan los violines del Cauca, que son parte de la ancestralidad de los negros en esa zona. Esto es muy importante, porque contribuyen muchísimo para poder excavar las raíces musicales de las etnias del Pacífico”.
La música como acto de resistencia ha sido fundamental para las comunidades afro, desde los alabaos y los arrullos, hasta los bailes tradicionales, estas expresiones artísticas representan una la experiencia de vida y emancipación de un pueblo que ha luchado generaciones por su existencia.


Saberes, sabores y debates
En el Petronio las bebidas y la gastronomía son otro ejemplo de cuidado de la memoria, representado en los saberes culinarios de las comunidades del Pacífico. Entre todas, el viche ocupa un lugar protagónico. Esta bebida ancestral, destilada a partir de la caña de azúcar y tradicionalmente preparada por mujeres del litoral, es medicina y un símbolo del vínculo comunitario. De este modo, el viche se ha convertido en protagonista, tanto que su comercialización fuera de contexto genera debates sobre la apropiación cultural y la exotización.


Últimamente, desde el Festival se ha hecho un llamado para retomar y reforzar el papel del viche en las comunidades afro, con el fin de que no sea reducido a una bebida recreativa o hipererotizada, sino que sea visto como lo que es: un destilado medicinal ancestral, propio de sabedoras y parteras, y un producto fundamental para el sustento económico de mujeres afro cabeza de hogar y de sus comunidades.
Junto al viche, los sabores del Pacífico se abren camino en cada edición del Petronio Álvarez: pescados ahumados, camarones en salsa de coco, piangua, encocados, aborrajados y sancochos se sirven como una muestra tangible de la riqueza culinaria que habita entre manglares y selvas.
La gastronomía, al igual que la música, es un relato vivo de la relación del pueblo afro con su entorno: el mar, los ríos, la tierra y, sobre todo, el manglar.

De estética e identidad
La moda también ha ganado espacio en el Petronio. Los turbantes, las telas coloridas, los collares de semillas y los atuendos tradicionales se exhiben con orgullo para reivindicar identidades que por décadas fueron marginadas. De igual forma, los peinados, especialmente las trenzas, se han convertido en otra manera de vivir el Festival.
Sin embargo, la moda y la estética son otros campos semánticos que reflejan posturas políticas. Así, cuando los atuendos y los peinados se usan sin conocer su carga simbólica, corren el riesgo de convertirse en simples accesorios despojados de siglos historia. El uso superficial de estos elementos hace que tradiciones sagradas o símbolos de lucha y libertad terminen reducidos a “disfraces”, que se usan para llamar la atención en un “carnaval” al mejor estilo de un concierto de rock.


El éxito del Petronio Álvarez ha multiplicado la visibilidad de las expresiones afrocolombianas, pero también ha puesto sobre la mesa discusiones necesarias. La apropiación cultural, entendida como el uso de elementos de una cultura por parte de quienes no pertenecen a ella, puede convertirse en un arma de doble filo. En el caso del Petronio, se expresa en la comercialización masiva del viche, en el uso superfluo de turbantes y vestidos o en la banalización de los emblemas del Pacífico colombiano.
El riesgo está en que lo que para las comunidades afro significa lucha, espiritualidad y resistencia, termine reducido a una tendencia pasajera o a una mercancía sin alma. Sin embargo, el propio Festival busca hacer frente a esta paradoja. Su propósito es claro: ser un espacio donde las comunidades sean protagonistas y su voz se escuche sin filtros ni intermediaciones. La misión del Petronio Álvarez es honrar la ancestralidad, promover expresiones auténticas y garantizar que la herencia afrocolombiana se preserve y se celebre desde su propia raíz.
En esa conexión está también nuestra responsabilidad: acercarnos al Petronio Álvarez no como espectadores curiosos, sino como aprendices y visitantes dispuestos a aprender y realizar un turismo responsable. Reconocer la historia detrás de cada tambor y marimba, de cada plato y de cada tejido es un acto de respeto hacia las comunidades que lo hacen posible. Solo así podremos contribuir a preservar este patrimonio inmaterial, garantizando que las músicas, saberes y memorias del Pacífico continúen vivos para las próximas generaciones.