
Jericó: donde las montañas y la cultura se encuentran
Por : Sergio Alzate
Audiovisual: Alexa Rochi
Puede que ese día hiciera sol y que las nubes se desperdigaran por la faz de un cielo azul que, tal vez, contrastaba con la candidez de las montañas de la cordillera Occidental. Al abrigo de las faldas verdes, entre el canto de los turpiales, en medio de los rosales y de los saltos de los monos aulladores, en 1850 nacía un pueblo en la entonces República de la Nueva Granada. Su fundador, don Santiago Santamaría y Bermúdez, hacía parte de una estirpe que desde Medellín partía con rumbo al suroeste con una única misión: encontrar nuevas tierras en las que asentarse para avivar diferentes industrias en un país que todavía se configuraba a sí mismo, que intentaba entender qué significaba ser una nación y que buscaba tejer no solo una identidad general, sino también estructurar los relatos regionales.
A este proceso se le llamó, tiempo después, la colonización antioqueña. Pero en ese entonces, en 1850, en un día que quizá fue soleado y de nubes escuálidas, don Santiago Santamaría y Bermúdez no sabía que ese poblado que fundaba con una firma se transformaría en uno de los íconos de dicha colonización, en un emblema imperecedero de la arquitectura de la época y en una cápsula del tiempo para una cultura orgullosa y altiva que ha resguardado desde entonces sus tradiciones, sus logros, sus ideales y esa hacha que sus mayores les dejaron por herencia (y que hace parte de una de las estrofas del himno antioqueño).
Ese pueblo, que nacía el 28 de septiembre de 1850 gracias a la ordenanza 15 de la Cámara Providencial de Antioquia, se llamó primero Aldea de Piedras. Luego, su nombre fue Felicina. Pero, con el tiempo, llegó el que perduraría hasta hoy: Jericó.

Como la ciudad bíblica: Jericó.
Je – ri – có: cuya sonoridad, sílaba a sílaba, comienza en la garganta como un misterio, se asienta después entre la lengua y el paladar como una promesa y, finalmente, estalla entre los labios como un destino.
Jericó, Antioquia: uno de los 18 municipios que hacen parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia y un sitio turístico en el que la religión, la naturaleza y la cultura atraen semanalmente a miles de visitantes dispuestos dejarse envolver por su encanto de tierra orgullosa, por la dicha de sus cafetales y por su agenda cultural que restalla aquí y allá en sus esquinas, como nubes en un día soleado.
Los turistas recorren la plaza principal de Jericó, en la que sobresale en su costado occidental una ceiba de raíces gruesas, nudosas, que remiten a épocas centenarias. Hablan en inglés, en alemán y en español caribeño, insular. Transitan entre las jardineras con rosas blancas, rosadas y rojas (la flor del municipio). Se sientan en algún cafetín para beber café de origen, cultivado en veredas cercanas, o entran a restaurantes mediterráneos, italianos, mexicanos, de comidas rápidas, de platos colombianos o que fusionan sabores autóctonos con recetas asiáticas. También preguntan por los diferentes museos que hay en las calles aledañas, que van desde temas antropológicos hasta los religiosos, pasando por los musicales y los históricos.
“Acá se realizan 75 eventos al año, entre culturales, religiosos, deportivos y de naturaleza. Lo que demuestra que estamos en un lugar vibrante, en el que siempre hay algo que hacer. No por nada, a Jericó se le conoce también como la ‘Atenas del Suroeste Antioqueño’”, dice Diego Molina, coordinador de Turismo del municipio. Lo dice con su acento afable, con la sonoridad cantarina de las montañas paisas que hace que cada cosa expresada suene a invitación y a bienvenida.
Esa cifra (75 eventos anuales) quiere decir que, semanalmente, se realizan en promedio entre uno y dos eventos en Jericó. En otras palabras: cualquier turista que llegue a este lugar tiene altas probabilidades de encontrar con alguna exposición artística, concierto de cámara, recorrido ecoturístico, festival local o festividad religiosa. Experiencias que enriquecen la visita al territorio jericoano y que posicionan a este municipio, de poco más de 14 mil habitantes, como un epicentro cultural que nada tiene que envidiarle a las ciudades intermedias colombianas y que, en algunos casos, dialoga de tú a tú con las urbes principales.
El 26 de mayo de 1874, en los entonces Estados Unidos de Colombia, nacía en Jericó una niña que habría de convertirse en santa: Laura Montoya Upegui. Su casa familiar, la misma en la que vino al mundo, es hoy en día un lugar de peregrinación que cuenta con una capilla (en la que hay una reliquia de la santa: un trozo de una de sus costillas), un patio amplio en el que una estatua recuerda su labor educadora, un espacio que resguarda la pila en la que fue bautizada a las pocas horas de nacer, una vitrina dedicada a su oficio de autora (escribió alrededor de 21 libros, incluyendo una autobiografía y crónicas de su misión en Dabeiba) y una cronología de su proceso de beatificación por el papa Juan Pablo II en 2004 y su canonización por el papa Francisco en 2013.
Lo anterior, que podría parecer una simple nota de color local, adquiere mayor relevancia cuando se tiene en cuenta que Jericó, más allá de las reminiscencias bíblicas de su nombre, ha estado ligado como territorio a diferentes misiones y comunidades religiosas. Una impronta que se puede explorar hoy al recorrer las calles jericoanas a través de sus múltiples iglesias, capillas y templos.
Entre las dos edificaciones religiosas que más destacan y que atraen con su imponencia a los visitantes están la Catedral Nuestra Señora de Las Mercedes, ubicada en la plaza principal, y el Santuario del Inmaculado Corazón de María - Santa Laura, cuya fachada neogótica destella por su color rosado (y donde hay otro trozo de costilla como reliquia sagrada).
“¡Jummmmm, acá vienen turistas todos los días, es una cosa incontable. No hay día que no haya, en especial en el cumpleaños de ella. Vienen visitantes de todas partes a llevarse un recuerdo”, dice Camila Gil Flórez Giraldo, quien desde hace dos años y medio trabaja en la tienda anexa al costado oriental del Santuario. Allí hay todo tipo de imágenes de santa Laura: llaveros, manillas, estampitas, estatuas de ella sola, estatuas de ella acompañadas por indígenas.
Por su parte, la hermana Gilma Inés Colorado, una monja miembro de la Congregación de las Misioneras de la Madre Laura, afirma que hay mucho que aprender de la santa, tanto por su vocación de educadora, como por su carrera literaria. En la casa en que nació Laura Montoya Upegui se pueden comprar distintos títulos escritos por ella: Voces místicas de la naturaleza, La aventura misional de Dabeiba o Mi vida.
La hermana Gilma resalta que “Jericó se siente muy orgulloso de que haya nacido aquí, la quieren muchísimo y ha sido un gran apoyo económico para que el turismo salga adelante”. Sin embargo, pide tanto a locales como turistas que la conozcan más allá de la novedad de su santidad, a través de sus letras y enseñanzas.
Hablar de Jericó es hablar del encanto de las montañas que rodean el municipio y que parecen extenderse infinitas, hasta donde la mirada se convierte en horizonte. Cada mañana, tras la imponencia de la cordillera Occidental, el sol surge con fiereza y empeño. Ver un amanecer aquí es asistir un espectáculo en que el telón negro de la noche se va disolviendo, poco a poco, en haces de luz delicados. Aquí, madrugar es disfrutar del misterio de la oscuridad que se transforma en luz lentamente: primero el firmamento vira hacia una nostálgica y bella gama de púrpuras,
violetas y morados; después, cuando las estrellas se despiden entre estertores matutinos, aparecen los indómitos rojos, naranjas y amarillos que evocan incendios celestiales; finalmente, cuando la luz solar se derrama sobre cada cosa como la yema de un huevo cósmico, el azul del cielo restalla sobre el verdor de las montañas que abrigan el paisaje con su sabiduría de milenios.
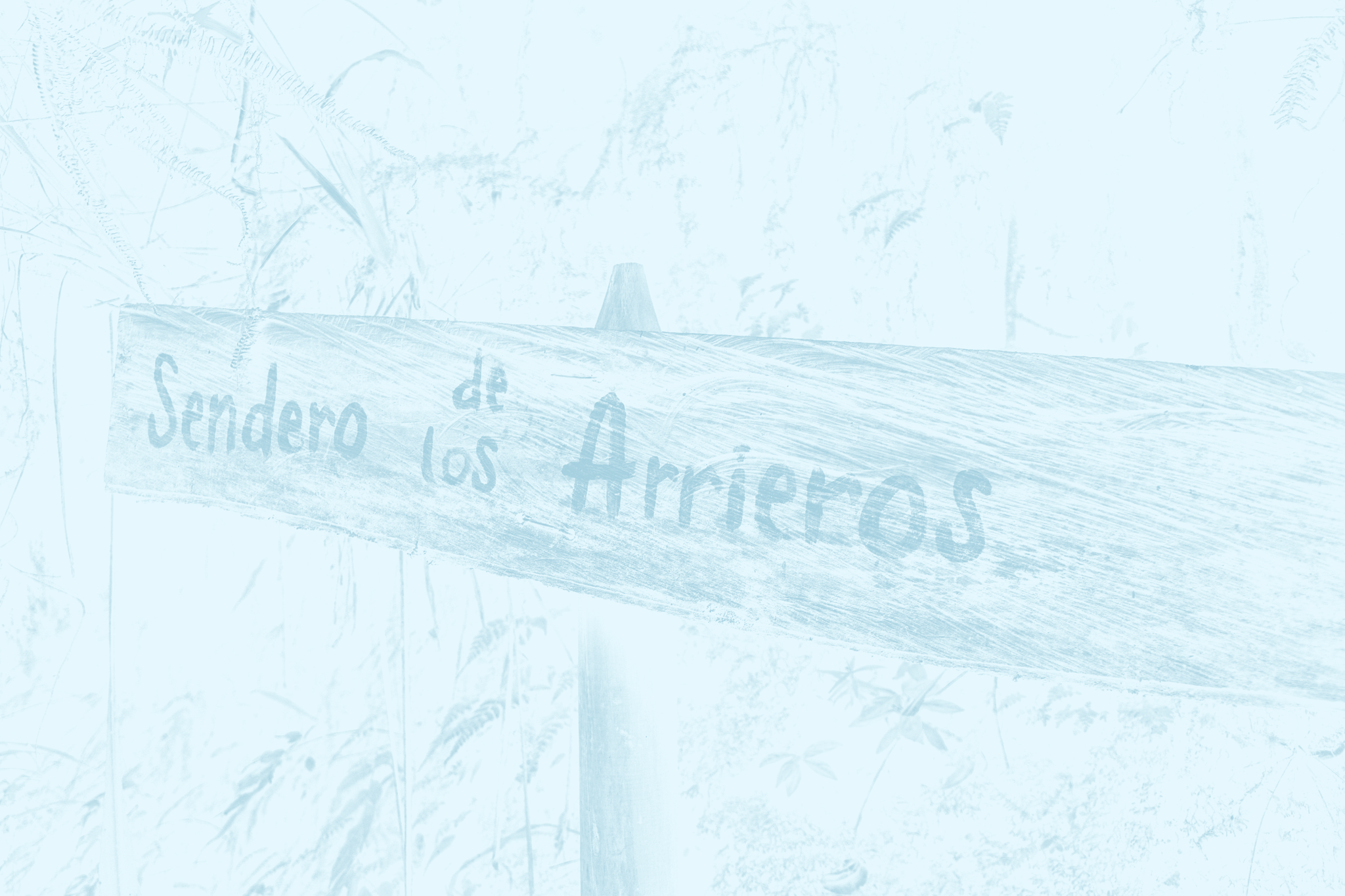
Una manera de arrojarse al misterio montañero de esta región es visitar el Ecoparque Las Nubes, ubicado al costado occidental de Jericó. Esta caminata es una invitación a desconectar del ruido de la cotidianidad y a respirar aire puro. Entre pinos y helechos, entre hongos y líquenes, en medio del aletear del turpial y el canto de las guacharacas, el ascenso por estas colinas es un recordatorio de que este es un planeta vegetal y mineral, en la que el ser humano es solo una especie más entre insectos, mamíferos, aves y una tremenda diversidad biológica que se da cita en estas cadenas montañosas.
El ascenso puede tomar alrededor de una hora, pisando hojas caídas y a medio descomponer, pateando piñas de pinos, oyendo los llamados de los monos aulladores y observando el grácil vuelo de colibríes tornasolados. En diferentes puntos del trayecto hay miradores que permiten divisar la enormidad del cañón del Cauca y la elegancia de los farallones del Citará, tras los cuales empieza el departamento del Chocó.
Los mapas mutan, cambian, crecen y decrecen, se expanden y achatan, evolucionan y dibujan y desdibujan fronteras según los veleidosos caprichos de las sociedades. En 1908, la cartografía colombiana era muy diferente a la que conocemos actualmente (de treintaidós departamentos). A inicios del siglo XX, Colombia contaba con un distrito capital (Bogotá), dos intendencias (La Guajira y Meta) y veintiséis departamentos, de los cuales Jericó era uno de ellos. La extensión de esta cabecera departamental era de 4.570 kilómetros cuadrados (un poco más grande que la nación africana insular de Cabo Verde), estaba conformada por dos provincias, dieciséis municipios y cuatro corregimientos.
A pesar de la fugacidad de esta división administrativa nacional (Jericó solo fue departamento entre 1908 y 1911), sus huellas se han anclado profundamente en la cultura, desarrollo y orgullo jericoano. Incluso, este mismo orgullo se remonta más atrás, ya que buena parte de la identidad local tiene que ver con su pasado precolombino: en los territorios actuales, antes de la llegada de los españoles, solían vivir poblaciones indígenas Quimbayas, quienes trabajan el oro, creaban vasijas de arcilla, enterraban ritualmente a sus muertos y construían malokas.
Este acervo histórico puede visitarse, conocerse y explorarse en las diferentes salas del Museo de Antropología y Arte Jericó Antioquia, o más conocido como el MAJA. En sus salas se encuentran canoas funerarias en las que los indígenas despedían a sus muertos (ya que creían que la otra vida era un tránsito en el que el alma navegaba de una orilla a otra), joyas hechas de oro o hachas de piedra. También es posible ver copias conservadas de diferentes periódicos que existieron en Jericó, como El Aviador, El Citara, Nueva Juventud, Osiris y Voz de Suroeste, en los que se discutían temas religiosos, políticos, económicos y literarios. Además, en estas mismas salas se exhiben máquinas de escribir centenarias, teléfonos antiguos, radios viejas: huellas del progreso a finales del siglo XIX e inicios del XX, ya que Jericó fue uno de los primeros lugares de Colombia en tener luz eléctrica y telefonía.
Sin embargo, el MAJA no solo mira al pasado, sino que busca dialogar con el arte de vanguardia, dar espacio a grandes nombres de la actualidad y mirar hacia el futuro.
“El MAJA es un lugar con una proyección gigante, ya que cumple un papel fundamental tanto para los artistas como para la comunidad. Nuestras propuestas expositivas terminan nutriendo y fortaleciendo a los locales y visitantes que vienen a disfrutar dichas propuestas”, afirma Andrés Galeano, curador del lugar.
Las apuestas del MAJA no tienen nada que envidiarle a otros museos similares. En sus salas se han expuesto obras de Andy Warhol, David Manzur, Andrés Sierra Siergert o Beatriz González, por mencionar algunos. Al año, en total, hay 36 exposiciones, entre permanentes e itinerantes (que cambian cada tres meses).
“Este es un trabajo incansable que hacemos en equipo, con toda la pasión del caso”, complementa Galeano.
Y la importancia cultural de Jericó no se detiene únicamente en las paredes del MAJA, ya que es algo que se extiende por todo el municipio. En Colombia el Hay Festival, que sucede anualmente entre enero y febrero, se realiza en lugares como Cartagena, Medellín y Jericó.
De este modo, jericoanos y turistas han podido ver en vivo a escritores como Juan Gabriel Vásquez, Pablo Montoya, Juan Diego Mejía, Gioconda Belli, Alma Guillermoprieto, quienes se han dado cita para conversar y reflexionar sobre temas de actualidad, cuestiones poéticas y el estado del arte en el siglo XXI.
“Jericó durante esos días es una fiesta literaria y de la cultura, en la que es posible escuchar a escritores de talla internacional. Y el impacto no es solo local o regional, porque vienen personas de todo el país e incluso del mundo a escuchar las charlas”, dice Diego Molina, quien desde su trabajo como coordinador de Turismo habla con orgullo de la agenda cultural jeriocoana.
Las palabras guardan en sus geografías de vocales y consonantes las historias de sus orígenes. El español es un idioma rico en raíces: hace parte de la familia de las lenguas romances, originarias del latín, es heredera del alfabeto fenicio y en palabras como almohada, alfil o jarabe resuenan los ecos de la presencia árabe en la península Ibérica.
Otros orígenes son más pintorescos y recientes, casi de leyenda urbana. Pero, a veces, la inverosimilitud es la explicación real.
Ese es el caso de la palabra carriel, que hace referencia a un bolso tradicional de la cultura antioqueña. Se dice que el origen de este término se remonta a los ingenieros estadounidenses y británicos que llegaron al suroeste antioqueño para construir el ferrocarril. Para llevar sus herramientas, instrumentos de medir y documentos usaban bolsos a los que llamaban “carry all”.
“Entonces, nos decían a nosotros, bien montañeros que no sabíamos inglés, ‘pasame el carry all’, y para nosotros eso empezó a llamarse carriel, en nuestra manera paisa de decirlo”, cuenta Santiago Agudelo, artesano jericoano del carriel, quien hace parte de una familia que se ha pasado durante tres generaciones el oficio, de padre a hijos.
Entre los tantos orgullos que despliega Jericó, también está el de ser la tierra de origen de este icónico bolso que ha sido usado
desde hace alrededor de siglo y medio por campesinos y arrieros antioqueños.
Pero, como cuenta Santiago Agudelo, también por figuras como “el papa Francisco o Juanes”, además de “haber desfilado en pasarelas europeas como la Semana de la Moda de París”.
Los turistas, entonces, también llegan a este pueblo patrimonio para conocer más sobre el proceso artesanal del carriel, hablar con sus artesanos y, como no, llevarse uno de estos icónicos bolsos que, en 2021, fueron declarados Patrimonio Inmaterial Cultural de la Nación.
Cada año ONU Turismo realiza los ‘Best Tourism Villages’, una competencia internacional en la que resalta los mejores destinos en la ruralidad. Esta es una forma de incentivar la actividad turística en las regiones periféricas, al tiempo que se exaltan sus potenciales culturales, naturales, sociales, ambientales y se reconocen sus esfuerzos en temas económicos, infraestructurales y de seguridad.
Jericó, tras una selección interna del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fue seleccionado como uno de los ocho municipios colombianos que compiten por ser el galardonado este año a nivel nacional.
Sus riquezas naturales, su tradición cultural, su historia dinámica, su herencia cafetera y el dinamismo de un pueblo que da la bienvenida a los turistas con una sonrisa, un abrazo y una taza de café cosechada en alguna de sus veredas, son algunas de las bondades que exhibe Jericó para, quizá, llevarse ese galardón.
Jericó: un pueblo patrimonio.
Jericó: ‘La Atenas del Suroeste Antioqueño’.
Jericó: donde las montañas y la cultura se encuentran.
Jericó: como la ciudad bíblica.
Jericó: donde florecen con alevosía los cafetales.
Jericó: donde el turpial se posa en la rosa.
Je-ri-có: cuya sonoridad, sílaba a sílaba, comienza en la garganta como un misterio, se asienta después entre la lengua y el paladar como una promesa y, finalmente, estalla entre los labios como un destino.


























