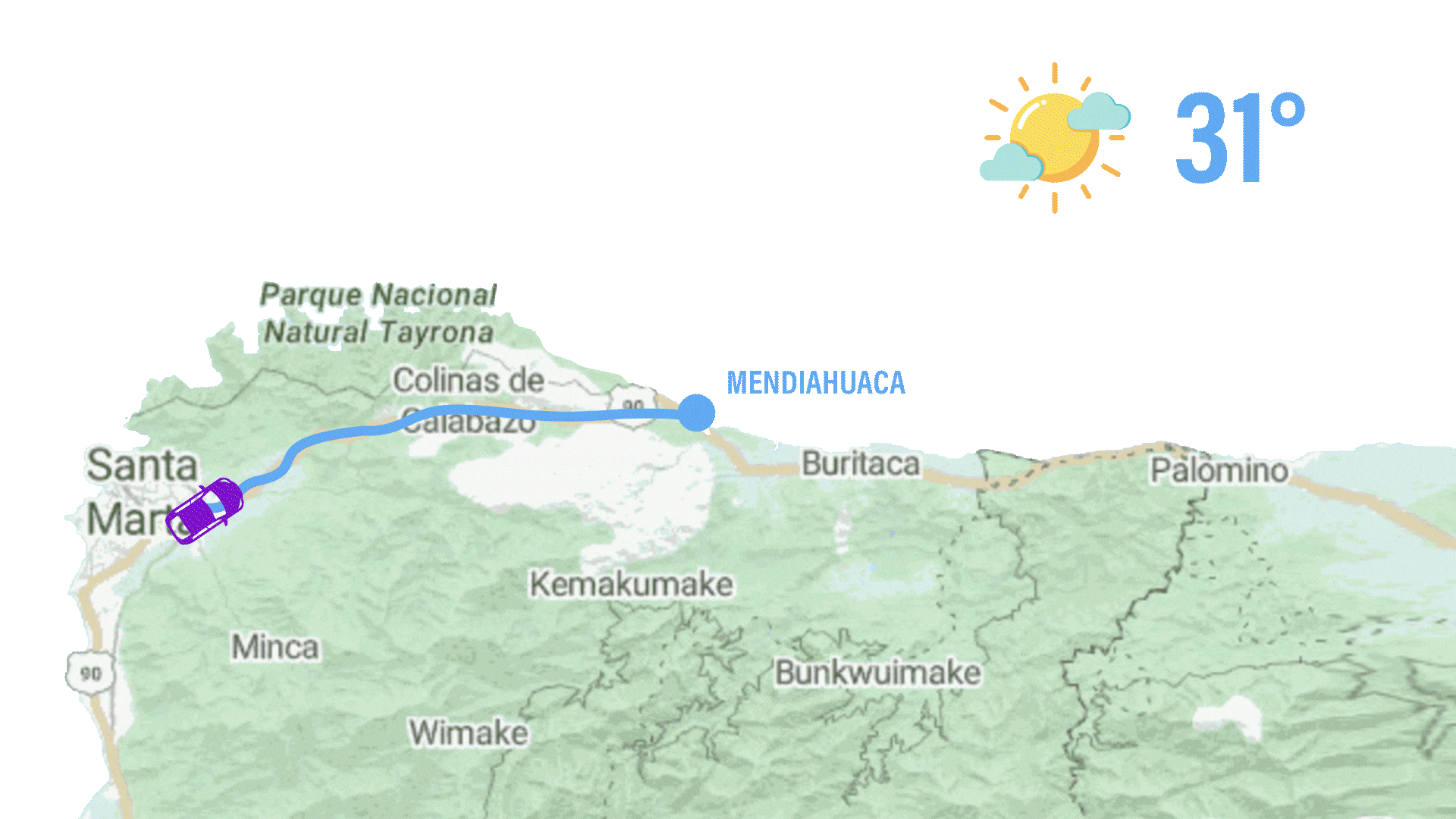Por:
Carlos Mauricio Sánchez
Audiovisual:
Cristian Rubio
y Leonardo Jímenez
Sobre la Troncal del Caribe, a unos 45 minutos de Santa Marta, está el corregimiento de Mendihuaca. Allí los visitantes, ya sea caminando o a lomo de mula o caballo, pueden ir hasta el mirador Mar Nevado, un emprendimiento desde el cual es posible adentrarse entre las montañas que conforman la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, pocos turistas saben que hasta hace apenas veinte años este lugar estaba lleno de cultivos de coca. Ese era el caso de la finca de don John Mendoza, en cuya propiedad tenía varias hectáreas de esta planta para la fabricación de pasta base.
Hoy la realidad es otra. John Mendoza, propietario del mirador, le cuenta por el camino a los visitantes las historias del pasado: su infancia en la finca, cuando se dedicaba junto a sus hermanos a “raspar” la hoja de coca, o de las veces que se sentaba con sus amigos a ver cómo las lanchas rápidas salían de la costa cargadas de cocaína. Lo narra todo en pasado, en un tiempo que fue y ya no es, con el tono de voz de quien habla de una anécdota, de un recuerdo o de una memoria.
Hoy, los turistas al llegar a Mar Nevado encuentran allí un bar, un restaurante y dos cabañas, construidos sobre lo que antes eran laboratorios que procesaban pasta de coca que se vendía a grupos ilegales
Así, el territorio estaba vetado para los turistas, quienes eran vistos como infiltrados de las agencias de seguridad. El turismo era exclusivamente de actividades de mar y playa, que ofrecían algunas cadenas de hoteles allá abajo, lejos, muy lejos del abrigo de la montaña.
Afortunadamente, los días de cocalero de John, así como la de la mayoría de los campesinos de la zona, quedaron atrás.
Hoy se dedican a atender a los turistas que los visitan (en su mayoría extranjeros), a producir cacao de alta calidad y a cultivar una especia rara y exótica de café, que se produce a 400 metros de altura (cuando la mayoría de los cultivos cafeteros solo prosperan por encima de los 1000 metros).
Gracias a varios esfuerzos del Gobierno y la cooperación internacional, se implementaron programas de desarrollo alternativo para reemplazar esta economía ilegal por servicios turísticos y productos agrícolas.
“En los tiempos en que yo llegué por acá, lo que producía la Sierra era coca. Antes vivíamos escondiéndonos de la policía y del ejército, porque lo que hacíamos no era lícito”, recuerda don Misael Hernández. Sus caballos y mulas, que antes transportaban bidones de gasolina y otros precursores para la fabricación de cocaína, ahora llevan a los turistas en cabalgatas por la playa y la montaña.
De este modo, y gracias a un proceso sostenido durante varias décadas, las comunidades campesinas e indígenas que habitan esta zona han encontrado en el turismo un motor para dinamizar su economía y sanar el tejido social, al tiempo que abren su territorio a los visitantes de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.
La Sierra Nevada de Santa Marta es un territorio ideal para el turismo. Además de sus playas paradisíacas en el mar Caribe, es el segundo lugar en el mundo donde, a la vera del océano, se erige una cadena de montañas imponentes. En otras palabras: tras unas cuantas horas de camino, un visitante puede ver ecosistemas diversos y experimentar distintos pisos términos, que van desde el calor de la costa hasta las alturas engalanadas por la nieve.
Por ejemplo, si se mira hacia el occidente desde el mirador Mar Nevado, se podrán ver las hermosas playas del Parque Nacional Natural Tayrona; pero si se gira la vista hacia el oriente, los ojos se encontrarán con la majestuosidad de la Sierra, desde el pico Kennedy hasta la serranía de La Guajira. Incluso algunas mañanas, antes de que se nuble el cielo, se asoman los picos nevados Cristóbal Colón y Simón Bolívar, las dos montañas más altas de Colombia con 5.775 y 5.560 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.
picos nevados
5.560 M
Cristóbal Colón
5.775 M
Simón Bolívar
Llegar hasta el mirador, bien sea para disfrutar de la vista o para encaminarse hacia el encanto de las montañas, da la oportunidad de avistar aves, mamíferos e insectos que habitan la finca. Además, los visitantes pueden conocer el proceso de producción del café y el cacao de calidad de exportación, los cuales llegan hasta Europa, Estados Unidos y Asia.
Entre los múltiples encantos que esta región alberga, están los restos arqueológicos de la ‘Ciudad Perdida’, un lugar que se estima más antiguo que Machu Picchu en Perú. Este sitio fue redescubierto en la década de 1970 y, desde entonces, despertó el interés de los aventureros, quienes tras tres días de caminata entre tierras pertenecientes a las etnias indígenas Kogui, Wiwa y Arhuaco, logran llegar hasta él.
Sin embargo, este recorrido (que empezaron a hacer turistas extranjeros de manera totalmente improvisada) generó conflictos con las comunidades campesinas e indígenas.
Sí, había un gran potencial turístico y agrícola, pero estas actividades económicas debían ser para el beneficio de quienes habitaban el territorio, no solo para el disfrute de los visitantes. Una situación que se agravó con la presencia de diversos actores armados, dedicados a las economías ilegales.
Finalmente, y tras varios años de desencuentros y discordias, los habitantes de la zona pudieron organizar un sistema de visita en el que era posible recibir turistas, mientras que estos respetaran las tradiciones indígenas, valoraran la labor campesina y cuidaran la naturaleza
A raíz de los conflictos que surgieron, las comunidades locales se organizaron bajo un modelo comunitario para prestar servicios relacionados con el turismo. De allí nació la corporación Corpoteyuna, la cual reúne restaurantes, guías, hoteles, transportadores y otros actores para atender a los turistas que suben hasta la Ciudad Perdida de la Sierra.
Gracias a un proceso que duró varios años, los grupos indígenas Kogui, Wiwa y Arhuaco llegaron a acuerdos con las comunidades campesinas. Así, fueron pioneros en organizar los servicios turísticos para visitar la Ciudad Perdida a través de un esquema comunitario y cooperativo.
“Teyuna es el nombre en nuestra lengua para la Ciudad Perdida, que para nosotros es un lugar sagrado. Por eso, es importante que allí haya armonía, paz y articulación en la cadena productiva del turismo. Este es el principio bajo el cual nos hemos organizado y es un modelo que puede ser implementado en otros territorios a la hora de impulsar la paz y el entendimiento entre diferentes culturas”, explica Atanasio Moscote, gobernador del pueblo Arhuaco.
Hoy, Corpoteyuna cuenta con el Sello de Paz, otorgado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el cual acredita los productos y servicios turísticos de las organizaciones comunitarias a través de los tour operadores: Expotur, Magictour , Turcol, Tezhuna Travel, Econnetion, Teyuna, Ecosierra, Wiwa Tour y Ancentral Trails. Al tiempo que impulsan economías regionales al promover el consumo local, prácticas responsables y un turismo sostenible que dignifica la memoria histórica de Colombia.
Además, en el mes de junio los miembros de Corpoteyuna fueron los anfitriones del Intercambio de Experiencias Turísticas, un encuentro organizado por MinCIT y Fontur en los corregimientos samarios de los destinos turísticos de Mendihuaca y el sendero turístico TEYUNA -La Ciudad Perdida. Allí abrieron sus puertas a colegas de otras corporaciones comunitarias de turismo de los departamentos de Bolívar y Magdalena, para compartir sus experiencias, retos, oportunidades, fortalezas y debilidades y así mejorar conjuntamente sus modelos
de negocio.
“Nos hemos dado cuenta de que cada uno puede ser la fortaleza del otro, si compartimos nuestras experiencias”, dice Noraida Yepes, representante de la organización Asoturcon del municipio San Juan Nepomuceno (Bolívar), en los Montes de María. Agrega, además, que su objetivo en ese espacio fue “compartir cómo hemos sorteado todo lo que tiene que ver con el conflicto armado en nuestro territorio y la marginación que vivimos por haber tenido violencia”.
Esta es una muestra de cómo el turismo puede convertirse en un agente de cambio positivo en las zonas afectadas por la guerra. Un ejemplo de esto es que el terreno donde está el hotel Castle River, uno de los lugares donde tuvo lugar el Intercambio de Experiencias, fue en el pasado una finca de grupos ilegales. Los camarotes donde pernoctaban los miembros del grupo armado, han pasado a ser lugares de descanso y hospedaje para los caminantes en su travesía a Teyuna. Tras un proceso de desmovilización y dejación de las armas, el predio fue entregado a la comunidad, que se unió para construir el hotel.
“Esto ejemplifica cómo el turismo alienta a los jóvenes a tener una ocupación que les permita una vida digna y los aleje de las economías ilegales”, explica César Oliveros, asesor del Viceministerio de Turismo y encargado de la estrategia Destinos de Paz. Resalta, además, que la actividad turística es una herramienta fundamental para recomponer el tejido social en las zonas más afectadas por la violencia.
Ese es el caso de Corpoteyuna, cuya historia ejemplifica la manera en que el turismo puede ser más que una actividad económica: un puente hacia reconciliación, la dignificación de las comunidades y la protección del territorio. A través del esfuerzo conjunto entre campesinos, pueblos indígenas, excombatientes y emprendedores locales, esta región ha dejado de ser vitrina del conflicto armado para convertirse, poco a poco, en un modelo de desarrollo basado en el respeto, la memoria y la sostenibilidad.
Gracias a esto, hoy los turistas nacionales y extranjeros descubren paisajes y culturas únicas en el mundo. El turismo, cuando se hace con propósito y desde lo comunitario, se convierte en una herramienta poderosa para sanar territorios y construir futuros más justos y armoniosos para todos. Para comprobar esto, solo hay que mirar hacia el Caribe y sus majestuosas montañas que, a la vera del mar, invitan a explorar sus milenarios encantos.